Había una vez una investigadora que le daba vueltas a cómo sus publicaciones científicas podrían obtener mayor visibilidad. Una tarde, tras meditar quien le resultaría de gran ayuda, se dirigió a su bibliotecaria y le comentó:
—Estoy indagando sobre posibles revistas para publicar mis artículos y me gustaría saber cuáles tienen mayor impacto dentro de mi especialidad.
—La publicación en Open Access es una buena opción —respondió la bibliotecaria, sin dudarlo. Hacía pocos meses habían decidido comenzar a sensibilizar a sus usuarios sobre los beneficios de la publicación en abierto—.
La investigadora abrió casi tanto los ojos como la boca; no parecía muy convencida, algo que era corriente en gran parte del ámbito académico.
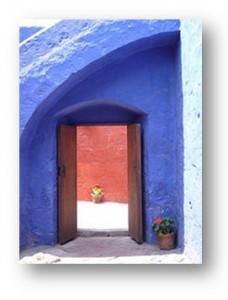
CC BY 2.0 por Yandi
La bibliotecaria prosiguió contándole aquello en lo que había empezado a formarse. El Open Access proporciona mayor difusión de la información y reutilización del material publicado tanto a la comunidad científica como al resto de la sociedad. Se incluye toda la literatura científica que el ámbito académico ofrece al mundo sin la expectativa de recibir ningún pago ya que el interés principal de publicar es hacer público el resultado de la comunicación.
— ¿Es esta la mejor opción?
—Si no me equivoco —continuó la bibliotecaria— a la comunidad científica le interesa romper barreras, que todo aquel artículo de interés pueda ser citado, contrastado y que las nuevas publicaciones se apoyen en el conocimiento preexistente. Una forma de lograrlo es mediante la publicación en acceso abierto. El Open Access significa que los artículos se encuentran disponibles en la Internet pública de forma gratuita y le permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar y enlazar al texto completo. La única limitación es la relativa a los derechos patrimoniales, es decir, tú como autora sigues manteniendo el control sobre la integridad de la obra y el derecho a ser citada y reconocida.
—Pero, ¿la calidad? ¿Tienen calidad las revistas de Open Access?—preguntó la investigadora.
La bibliotecaria, tecleó en su ordenador http://elifesciences.org/ y le mostró a su inquisidora usuaria la página web de la editorial elife como un buen ejemplo del cambio de paradigma en los modelos de publicación y cuyo editor, Randy Schekman, ganó el premio Nobel de Medicina 2013.
—Toda la literatura científica publicada en Open Access es de calidad porque lleva revisión por pares. De hecho, el acceso abierto está cambiando el modelo de realizar la revisión. Se pretende que lleve a cabo antes, durante y después de la publicación —le explicó mientras le mostraba la sección «Por qué publicar con nosotros»—. Por supuesto, existen editoriales fraudulentas pero desde la biblioteca te podemos ayudar a identificarlas y asesorarte sobre dónde publicar teniendo en cuenta criterios de calidad y evitando, de este modo, a las editoriales engañosas.
—¿Y qué hay sobre el factor de impacto?
Habíamos llegado al gran escollo —pensó la bibliotecaria. —En el Open Access se pretende revisar conceptos como el factor de impacto e incorporar otras métricas alternativas que pueden, entre otras cosas, ofrecen las veces que un artículo ha sido citado en un blog o en redes sociales. Le instó a leer en la pantalla una de las políticas de esta editorial: utilizar métricas diferentes al factor de impacto que «…permiten expandir y enriquecer el concepto de la investigación».
Algo más que curiosidad pareció despertarse en la investigadora que preguntó a la bibliotecaria si disponía de un momento mientras tomaba asiento y sacaba lápiz y papel, apuntando la dirección de la web de elife.
—¿Qué opciones hay para publicar en acceso abierto?
—Existen dos formas, las denominadas «Rutas». La Ruta Dorada (Gold OA) que consiste en publicar en revistas de OA. Se paga por publicar y en ocasiones puede resultar un timo por parte de las editoriales ya que cobran por la suscripción a la revista y por publicar. Otra forma de publicar es la llamada Ruta Verde (Green OA). Se caracteriza por depositar literatura científica revisada y publicada en repositorios institucionales o temáticos que permita OA, que no tengan la distribución restringida, que sea interoperable y que permita la conversación a largo plazo. Se pueden depositar pre-print, post print y el pdf del editor.
—¿Un pre-print? No sé si me convence.
—Piensa que es una forma de que otros colegas comenten tu investigación o para alertarles de la importancia de hallazgos de la investigación.
—Ummm. Interesante perspectiva.
—¿Cómo puedo saber qué revistas existen de Open Access?
—En la biblioteca estamos intentando incorporar al catálogo revistas de OA de calidad para que nuestros usuarios puedan tener acceso a ellas.
En ese momento, entró un usuario en la biblioteca. —En cualquier caso, el próximo mes vamos a realizar una sesión formativa sobre la publicación en open Access para los investigadores. Si tienes interés, puedes apuntarte. Tienes la información la web de la biblioteca.
—Muchas gracias por tu tiempo. Me ha resultado de gran utilidad esta información. Creo que me acercaré a esa sesión que mencionas.
La bibliotecaria sonrió. —De todas formas, aquí me tienes para cualquier otra duda que te surja sobre este u otro tema.
*Basado en la presentación de Pilar Toro, responsable del grupo de trabajo de Acceso abierto y repositorios y del debate realizado por las personas integrantes del mismo durante las Jornadas de Bibliosalud 2014.
Noelia Álvarez
Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid Subdirección General de Tecnología e Innovación Sanitarias.
Perfil profesional de Noelia Álvarez: Linkedln




Seguidors